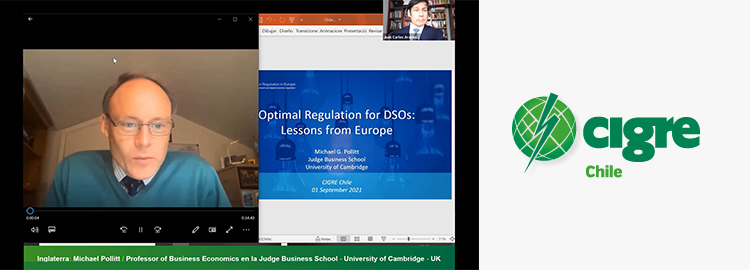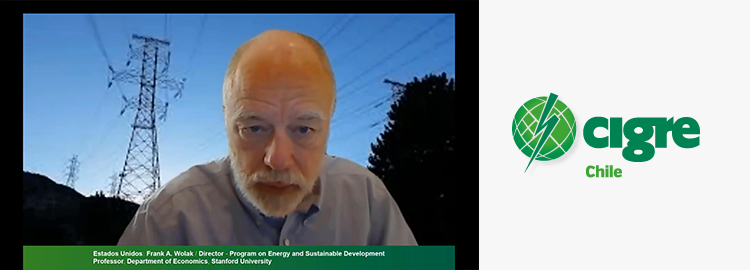Por Michael Pollitt, subdirector del Grupo para la Investigación de Políticas Energéticas (EPRG) y profesor de economía empresarial en la Escuela de Negocios Judge en la Universidad de Cambridge y en la Universidad Sidney Sussex College, Inglaterra.
La Comisión Europea está muy interesada en promover empresas de distribución eléctrica más activas y que gestionen mejor las limitaciones que surgen en el sistema de distribución local, pero este avance sigue siendo bastante lento en Europa. Existe poca compra competitiva de la empresa de distribución para gestionar activamente el sistema en cualquier país de Europa, que no sea quizá el Reino Unido, donde existen grandes cantidades de megawatts que se compran a nivel de distribución para gestionar las restricciones locales dentro de los sistemas de distribución.
Cuando se les pregunta a las empresas de distribución qué les ayudaría a promover una empresa de distribución más activa, responden que la estructura existente para tarifas en los cargos de distribución y otras barreras regulatorias son muy importantes para ellas. Mientras que los reguladores de estas empresas de distribución dicen que en realidad lo que les preocupa es que los mercados locales para manejo de congestión suenan asombrosos, pero existen problemas con la cantidad de oferentes que pueden aparecer en estos mercados, además de la falta de información acerca de la condición de la red que existe en la actualidad.
Una de las cosas que ha ocurrido en Europa es que se ha formado un organismo paneuropeo, la entidad llamada EU DSO, para actuar como una organización paralela a ENTSO-E, que es la asociación gremial a nivel de transmisión reconocida por la UE. Y esto es con el objetivo de promover este rol más activo en las empresas de distribución de Europa.
Existen preocupaciones que se evidencian acerca de cuán representativa será esta organización, y si realmente puede conciliar los intereses divergentes de las empresas de distribución, cuyos tamaños van desde Enedis en Francia con más de 30 millones de clientes, hasta las empresas de distribución más pequeñas en otros países de Europa que tienen cientos de empresas de distribución, como Alemania.
Algunos países, como el Reino Unido, exhiben más innovación a nivel de distribución y tienen lecciones que compartir con el resto de Europa. Los países que parecen tener mejores resultados en cuanto a una empresa de distribución más activa son aquellos en los que existe un ambiente regulatorio más comprensivo, con financiamiento para la innovación en la distribución y un régimen más permisivo, por así decirlo, a nivel regulatorio, lo que permite que se hagan experimentos.
Hay un par de proyectos interesantes que tienen que ver con el mapeo digital del sistema eléctrico en el Reino Unido, que es el proyecto ENA Digital Systems Map que involucra a todas las empresas de distribución de Gran Bretaña para que colaboren a través de su asociación de red energética, y la fundación de ElaadNL que promueve la carga de vehículos eléctricos en los Países Bajos.
Este enfoque con múltiples países para promover la regulación de las empresas de distribución en la transición energética parece ser más significativa que muchos de los proyectos individuales por sí solos, que son ejecutados por solo una empresa de distribución. Entonces, parece que cuando las empresas de distribución trabajan juntas en un país surgen diferentes oportunidades de innovación real y significativa.
¿La legislación actual a nivel europeo apoya los roles importantes para el Operador del Sistema de Distribución (DSO, por sus siglas en inglés) en la transición energética? Imaginen un gobierno a nivel de región local o nacional que quiere promover los puntos de carga públicos para vehículos eléctricos. ¿Podría pedirle a una empresa de distribución eléctrica local que lo hiciera? Actualmente, en Europa, la legislación es bastante restrictiva en cuanto a si las empresas de distribución pueden poseer y operar puntos de carga para vehículos eléctricos. Porque esto es algo que esperamos sea competitivo y no vamos a desalentar a la empresa con el monopolio de distribución para que tome la delantera en esto. Y esto, incluso aunque parte del pensamiento académico sugiere que existen muchas circunstancias en las que sería deseable que una empresa de distribución local tomara la delantera en esto. Existen muchas cosas en las que la empresa de distribución local podría ser muy buena en la promoción de la carga para vehículos eléctricos.
El segundo escenario potencial de la transición eléctrica en el que podrían participar los DSO sería, por ejemplo, que el gobierno local o cualquier nivel de gobierno del país se comunicará con las empresas de distribución o con una de ellas en particular y que le dijera que quiere que coordine la descarbonización del sistema de electricidad y gas dentro del área definida. Entonces, qué papel puede desempeñar el DSO en esto. Aunque existe una obligación para que las empresas de transmisión de electricidad y gas se coordinen en la transición energética, no existe una obligación para que lo hagan las empresas de distribución locales. Existe mucho espacio para una optimización conjunta de activos de electricidad y gas a nivel local, pero la legislación actual de la UE no la fomenta de forma activa. Y aquí hay otro factor. Todo este esfuerzo para promover la competencia en la entrega de servicios para el manejo de limitaciones y en la igualación del suministro y la demanda dentro del sistema de distribución hace exactamente esto. Lo que es consistente con situaciones donde uno hace el cálculo de optimización. Es obvio que una sola batería conectada muy dentro del sistema de distribución solucionará todos los problemas en la gestión de la red local, al menos los costos y sin la necesidad de una actualización costosa. ¿Cuál debería ser el papel del DSO titular en la provisión de ese único activo que solucionaría todos los problemas de limitaciones locales?
La legislación de Europa deja espacio para la imaginación, pero en general, las interpretaciones nacionales de la ley europea no favorecen que el monopolio local solucione estas limitaciones locales adquiriendo su propia batería. Aunque cuando uno examina muchos de los proyectos piloto que analizan la gestión de limitaciones locales, generalmente incluyen una batería con cierto interés de la empresa de distribución eléctrica local. Se presentarían problemas acerca de si es óptimo que un monopolio solucione una limitación local, generalmente hay restricciones en la solución que se implementa.
En general, los grupos de interés solicitan asistencia en el posible desarrollo del sistema eléctrico en su localidad durante el período de inversión potencial en, por ejemplo, entregar flexibilidad de megawatt o flexibilidad de megavar dentro del sistema de distribución.
Un escenario. Estoy dispuesto a entregar un servicio competitivo como una batería local para cubrir las limitaciones de distribución locales pero deberás decirme cuál será la evolución probable de la red, para que yo pueda calcular cuál es la demanda potencial y cuál podría ser el precio potencial que me pagarás dentro del mercado local con limitaciones. Esto sugiere la importancia de la planificación de desarrollo a 10 años, que es algo que se está implementando en toda Europa a nivel de distribución. Pero se necesita planificación e información bastante sofisticada para entregar información útil a los potenciales inversionistas acerca de la flexibilidad del suministro a nivel de distribución. En mi experiencia de trabajo con este tipo de proyectos, es bastante difícil calcular cuál será la futura demanda de gestión de limitaciones probable, sin mencionar calcular cuál será el precio futuro probable de esa gestión que deberá pagar la empresa de distribución a un tercero. Y para eso, se requerirán herramientas de planificación mucho más sofisticadas que lo que vemos actualmente a nivel de distribución.
La autoridad regulatoria nacional y/o los gobiernos locales nacionales quieren que las empresas de distribución sean más innovadoras y proactivas en la transición energética, pero cuál debería ser exactamente el rol de los DSO en la promoción de la innovación ascendente.
La legislación europea dentro del paquete de energía limpia habla mucho acerca de ser innovador, pero no menciona los mecanismos para realmente promover la innovación. Así que si consideramos lo que ha tenido éxito en el Reino Unido y en hacer que los DSO de este último país sean líderes en la innovación de DSO, ha sido la entrega de presupuestos generosos en las finanzas de los clientes, investigación y desarrollo, además de contar con un régimen regulatorio bastante permisivo y regulaciones no tan restrictivas. Esto ha permitido que ocurra la experimentación. Contar con el ambiente institucional correcto para promover la innovación es lo que genera servicios innovadores, precios innovadores y empresas innovadoras.
¿Cuáles son algunas de las observaciones de alto nivel acerca de una regulación óptima de los DSO y cómo se puede promover un rol más activo de las empresas de distribución eléctrica en la transición energética? La legislación europea en el continente ya está desactualizada. El Cuarto Paquete Energético, que se implementó mayoritariamente en 2019, es previo a Net Zero. Ahora viene otra legislación europea. Pero considerando los cronogramas que existen en la formulación de legislaciones y su implementación, existe la necesidad de verificar constantemente la normativa y ver si es realmente apropiada para el grado de ambición que se tiene para la transición energética.
A pesar de todo lo que se habla de la deseabilidad de acciones más activas de los DSO, cuando uno mide el avance real, es bastante lento. Se ha experimentado mucho, pero existe poco aprendizaje organizado y ya sabemos lo necesario que es para las organizaciones paneuropeas, como la Entidad EU DSO, promover realmente la difusión de información y experiencias útiles. Los reguladores y las empresas de distribución realmente no están completamente de acuerdo en cuál es la mejor forma de avanzar.
En Europa nos preocupa mucho este concepto de acoplamiento de sectores, descarbonización conjunta de los sectores de electricidad y gas natural. Y como expliqué, esto no se refleja actualmente en el requerimiento de que los DSO eléctricos cooperen con los DSO de gas o viceversa. Aún falta claridad en el papel que juega la empresa de distribución en la adquisición de activos para almacenamiento local o en la promoción de puntos de carga para vehículos eléctricos. Aunque uno pensaría que, si se quiere una transición energética rápida, podría ser común que las empresas de distribución local asumieran un rol clave en el liderazgo de la instalación de puntos de carga para vehículos eléctrico y de almacenamiento, para así aliviar los problemas de congestión local.
Se habla mucho acerca de la deseabilidad de que un operador del sistema de distribución eléctrica sea más activo y que promueva la transición eléctrica. En realidad, existe poca evidencia valiosa que demuestre que es una buena forma de promover la transición energética. A nivel europeo, los reguladores nacionales y la Comisión Europea están muy interesados en las acciones de los DSO. Quieren ver más innovación en la distribución eléctrica, aunque en realidad la evidencia que demuestra que los mercados de congestión local son más rentables es bastante limitada. Claramente, debe ponerse más atención a si vale la pena esta presión regulatoria y esta presión en el gasto de investigación y desarrollo para analizar los mercados de energía local, y un rol más activo de los DSO; y cuáles aspectos de esto sí valen la pena, porque una gran parte de ello no está demostrada aún.